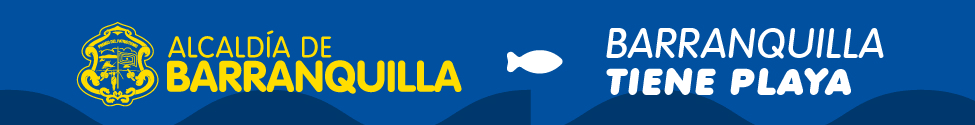En la ribera del Magdalena, donde el viento caliente arrastra historias que solo los pescadores y los viejos saben descifrar, nació la leyenda de tres mujeres que un día decidió torcerle el pescuezo al destino, como quien se lo tuerce a una gallina para el sancocho del domingo. Se llamaban Margot, Sixta y Trini, y aunque cada una tenía su propia batalla, las unía el mismo coraje: no quedarse esperando que la vida les diera permiso.
Todo comenzó un 8 de marzo, cuando el telégrafo trajo noticias de tierras lejanas. En Nueva York, decían, unas mujeres habían salido a la calle a pedir lo que les pertenecía: que las pagaran igual que a los hombres, que las dejaran votar, que las sacaran de las fábricas donde trabajaban hasta el desmayo. La noticia llegó en el periódico, leída en voz alta por algún transeúnte mientras los parroquianos en la plaza mascaban tabaco y las lavanderas escurrieron sus trapos para escuchar mejor.
—¿Y si hiciéramos lo mismo? —preguntó Sixta, con la determinación de quien sabe que el hambre no espera. —Nos van a llamar locas —dijo Margot, mientras sacudía el café en la olleta. —Peor sería quedarse calladas —sentenció Trini, que tenía la voz de quien no pide permiso.
Y así fue. No alzaron banderas ni gritaron consignas porque aquí las revoluciones se hacen en silencio, con la mirada fija y la boca apretada.
Sixta, que había aprendido a cocinar desde niña porque "así debía ser", decidió que si iba a pasarse la vida entre fogones, al menos que fuera en su propio restaurante. Se instaló en una casa de bareque, armó un fogón de leña y con el tiempo convirtió su negocio en un lugar donde no hubo senador, cura ni alcalde que no pasara por su mesa.
Margot era enfermera y la vida le enseñó a no quebrarse. Cuando su marido no volvió un día, dejándole cuatro hijos y una promesa rota, no derramó ni una lágrima. Se amarró la pollera y trabajó día y noche. Curó fiebres con cataplasmas, y hasta devolvió a más de uno del otro mundo con un jarabe de su invención.
Con los años, no solo sacó adelante a su familia, sino a los hijos de sus hijos. Y un día, sin saber cómo, ya no tenía que contar las monedas antes de ir al mercado. Compró casa en El Prado, una con ventanas altas y un patio donde el mango daba sombra a todo el que llegara con fatiga. A Margot nunca se le vio quebrarse, aunque decían que las noches de luna llena sus manos temblaban solas, como si recordaran todas las vidas que había sostenido.
Trini no heredó un taller, lo levantó con sus propias manos. Sabía a qué precio comprar el bronce y el acero sin que la engañaran, la que facturaba sin perder ni un centavo, la que se sabía de memoria el costo de cada pieza y el valor del trabajo bien hecho. En las tardes de calor, cuando el polvo de las limaduras flotaba en el aire, la veían sentarse en su escritorio pintado de gris, tomar un sorbo de café y hacer cuentas como quien teje el destino del hierro.
No pasó en un día, ni en un año, pero pasó. Porque la historia de las mujeres no la escriben los discursos de corbata ni los homenajes de flores baratas, sino el coraje de quienes, como Trini, Margot y Sixta, entendieron que la libertad no se espera, se agarra.
Y si en Nueva York ellas marcharon con pancartas y en Rusia hicieron temblar un imperio, aquí en el Caribe las mujeres cambiaron su destino de a poco, como quien pela un plátano sin apurarse. Hasta que un día, cuando menos lo esperaron, se dieron cuenta de que ya nadie podía mandarlas a bajar la mirada.
Es la historia de mis tres mujeres, que son las mismas historias de las mujeres del mundo. Porque ser mujer no es para cobardes… ser mujer es cosa pa’ machos.
Feliz Día de la Mujer.