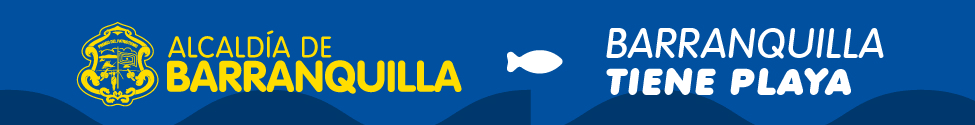Al atardecer del lluvioso domingo del mes de julio, cuando estaba en la hamaca de mi balcón de mi apartamento frente al mar. Por mi cabeza desprovista de cabellera como un redondo totumo, rondaba una idea que perturbaba mi cerebro hasta enloquecerlo.
Estaba acostumbrado a escuchar mi propia voz, y mi cabeza procesaba todo lo que sucedía en mi mundillo interior, pero quería entender sus misterios para comprender los sucesos más sencillos de mi mediana vida. ¿A qué le temo y qué es lo que me está perturbando?, me preguntaba girando las ideas mentales que irritaba mi encéfalo en el lluvioso declinar del sol.
Las nociones de mi cerebro se movían al ritmo de la danza del Garabato por mi pensamientos y representaciones. Pero pensaba que no tenía nada que temerle, ni siquiera a la muerte, la cual nos persigue como una sombra, sigilosa, sagaz y calculadora.
Eran como el ritmo de un tambor tocado por un fornido negro palenquero, cuyos golpes resonaban en mis tímpanos.
Una y otra vez de manera repetida, como una tortura china, gota de agua tras gota de agua que me sacaban de mis facultades cerebrales.
Eso podría ser un castigo de mis sueños o la segunda realidad virtual que gravitaba sobre mi introspección ideal en el atardecer lluvioso cuando el sol se ocultaba, empequeñeciéndose en medio de la tenue luz de color rojizo con ascendente oscuridad.
Pero fue al inicio de la noche cuando me desperté y brinqué de mi cama ante el ruidoso escándalo ocasionado por un vecino recién mudado en el condominio al que sólo se le conocía que era hijo de una señora apodada “La Gata”, la que había salido a puro pulso desde las barriadas pobres de la ciudad portuaria, la cual crecía hacia los suburbios cercanos al mar.
El vástago de la Gata tenía su picó endemoniado, muy bien decorado con una pintura de laca con una “araña” multicolor, decorada por el más destacado maestro del arte picotero Beliismath.
El hijo de la Gata con su borrachera dominguera se quedó dormido y el potente equipo de sonido en su cerrado apartamento del quinto piso, haciendo vibrar hasta el frenesí a las puertas de los edificios en varias cuadras a la redonda. Su aguja de 45 revoluciones por minutos, rayaba y rayaba el long play de acetato negro enmohecido por su demasqiado uso, produciendo una distorción musical parecido al chillido en una ruidosa plaza.
Con altos decibeles se escuchaba el pegajoso ritmo distorsionado de una champeta de Mister Black, lo que hacía zumbar a mis finos oídos acostumbrados a escuchar a los clásicos alemanes del siglo XIX como Beethoven, por mis costumbres heredadas de los gustos de mis abuelos que llegaron de la Europa Oriental, huyendo de la persecución de las tropas nazis en la dantesca Segunda Guerra Mundial.
En ese instante mis puños explotaron con furia descomunal y exclamé: “Maldito sea el hijo de puta”. El grito que brotó de mi alocada garganta como de una hiena hambrienta se escuchó más allá del alto sonido del disco rayado hacia el azulado mar.
Pero luego oí voces humanas en el apartamento contiguo cuando el picó se detuvo por fin. La policía llamada por el administrador del condominio para impartir sanción por la infracción al Manual de Convivencia y las normas de la tranquilidad urbana derribó la puerta con gran violencia, y todos quedamos atónitos al ver a un descomunal hombre solitario de pelo ondulado, nariz fileña y de color moreno tendido en medio de los grises muebles frente a su aparato musical con los ojos desorbitados por el dolor del rompimiento del pecho, ya que un paro cardíaco le había fulminado su corazón.
Lo miré con mis ojos palpitados de asombro, los que lo conocían por primera y última vez al hijo de la Gata. Y, pensé en mis adentros al verlo inerte sobre el piso con varias botellas de Old Parr y polillas de marihuana como una momia egipcia: “Ahora sí hay que temerle a la sombra de la muerte, porque el bembé no nos hace eternos”.
..Lee más noticias haciendo clic►. REDPRENSA