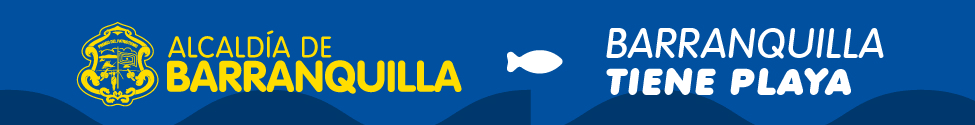Pocos pueblos como este en las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta, tienen tantas historias que contar tan próximo y cercano a esa ensenada que se forma con Santa Marta. Ciénaga es un lugar privilegiado y atiborrado de pescadores que hacen parte de un embutido cultural rico y excelso, matizado de costumbres ancestrales. Tienen vocablos tan autóctonos para decir las cosas y comunicarlas y son originales con la palabra como sin ella, con gestos histriónicos únicos y propios de los caribeños.
De paso por esta región, conocí a don Pancracio Correa; hijo de inmigrantes sefarditas que fueron adoptados en época de bananeras poderosas como cienagüeros. Su rostro parecía familiar, pero no encontraba pariente entre los míos para compararle.
Lo conocí una tarde mientras reposaba recostado en una mecedora típica, de tejido artesanal, y que siempre colocaban en los atardeceres sobre una amplia terraza de adoquines rojos que miraba al esplendoroso mar.
Desde su casona colonial, podían advertirse las garzas que jugaban con el viento y los pelícanos en sus atribulados vuelos y acertados aterrizajes. También apreciábamos los cocoteros cargados que daban poca sombra y servían de amarre a largas hamacas donde algunos pescadores adormitaban en las madrugadas luego de sus faenas.
No era raro encontrarlo comiéndose una posta de sierra frita con patacones y arroz con coco, o un pargo rojo platero con buen limón y tajadas de guineo verde, y siempre en la mecedora meciéndose acompañado de una dulce perrita de sus horas felices a la que llamaba Prudencia.
Prudencia fue la hija que nunca tuvo. Su esposa Raquel le dio su único vástago llamado Juan Bernardo, y juntos le obsequiaron aquella perrita coqueta un buen día y la trajeron por encargo unos primos en su viaje al exterior.
Fue la obstinación de su mujer, ya que no puedo darle más hijos, y descubrieron lo obsesionado que estaba por no haber tenido una hija que alegrara sus tardes de contemplación y de refrescantes brisas. El octogenario, desde aquel día feliz cuando le trajeron a Prudencia, la cargaba entre brazos, la acariciaba y consentía dejando ver en su cara una enorme alegría.
Y ocurrió una tarde ante el descuido de don Pancracio, quien dejó entreabierta la puerta principal de la casona, que aprovechó Prudencia que estaba en celo para agarrar la calle. Fue tanto el alboroto del patriarca al regreso del mercado al descubrir la ausencia de su dulce perrita, que doña Raquel agarró un susto al verlo afligido pues pensó que alguien cercano había fallecido.
—¿Adónde está mi Prudencia? —exclamó el anciano cambiando de color en su cara y con una expresión irreconocible en el rostro.
Luego de buscarla por la casona y al no ver rastro de ella, salió corriendo por el pueblo mirando en cada calle y en cada rincón con una agonía subliminal que lo aterrorizaba pensando en lo peor.
“Dios no quiera que la haya atropellado un carro”, pensó.
Lo que no sabía don Pancracio era que su dulce perrita se había escapado con un perro pulgón y la noche anterior para colmo de males había quedado con gran preocupación: su único vástago había roto su compromiso de boda con una niña de familia pudiente, hija de un embajador. En su mente que añoraba muchos nietos, veía ahora con el peso de los años como esa alegría poderosa se esfumaba.
Así fue como salió corriendo de la casona como alma que lleva un demonio. A la vuelta de la esquina se encontró con el cura párroco quien al verlo molesto y descompuesto le preguntó:
—¿Qué le pasa a don Pancracio que lo veo tan desencajado?
—Padrecito, es que no hay mujer para mi hijo y no encuentro a mi adorada Prudencia.
No se imaginan lo que aconteció cuando por fin la encontró cerca de la plaza. Estaba pegadita, pegadita a su can enamorado. Mejor que can, un perro pulgoso, diríamos mejor zarrapastroso.
Un animalito de la calle que nunca nadie quiso adoptar. Él no sabiendo que hacer en ese momento de desespero al ver a su única hija en la escena, buscó un palo o una piedra que arrojar contra el animalito para separarlos, pero no consiguiendo nada cerca, abrió la jeta, y optó por sacarse la caja de dientes y con ella de un certero tiro dio contra la criatura que asustada salió corriendo a buscar refugio cerca.
Pancracio no podía salir de su incredulidad y comiéndose las palabras sin sus dientes postizos decía:
—¿Cómo puedo ser mi Prudencia, si te hemos dado todo: amor, comida y cuidados? Queríamos cruzarte con un perro con pedigrí y me sales con esto. Y en tanto Prudencia levantando su colita, con la elegancia propia de su raza poodle, sale caminando muy coqueta, como si nada hubiese acontecido, de regreso a la casona.
Esa semana Pancracio se enteró de la razón del rompimiento de su hijo. Tenía embarazada a una joven del barrio con quien solían verlo. Y así pasaron los meses y su perrita también esperaba familia, La perrita parió una camada de ocho, y todo el mundo en el pueblo quería quedarse con alguno que hasta fila hicieron para hablar con doña Raquel. Pero Pancracio no quería salir de ninguno de sus nietecitos.
—La casa es grande, muy grande —contestaba.
Y al final, el cuento no fue como don Pancracio hubiese querido. Los perritos no tendrán pedigrí, pero todos son muy hermosos. Y su hijo al fin se casó, no con la rica muchacha, hija de un embajador, sino con una pobre mujer del pueblo al fin y al cabo, y cuya familia no tenía ni para pagar el ajuar de la novia; así que de sus ahorros tuvo que pagar por todo.
Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y el que agarrar las nubes trata, estira la mano, y... con las ganas se queda.